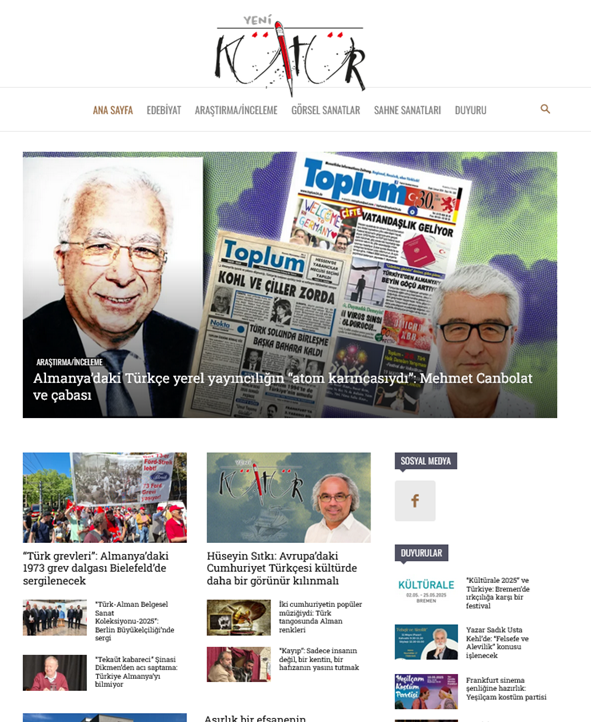En los últimos años, se debate intensamente acerca de las transformaciones en los sistemas educativos. Se habla desde los analistas, los columnistas periodísticos, las autoridades, los académicos, o cierta industria de la innovación educativa. Lo explicitan los textos legislativos, aparece el término en las directivas europeas y se reclama desde organismos internacionales, muy especialmente desde la OCDE. En resumen, desde los medios se ha elaborado un discurso según el cual tenemos una escuela del siglo XIX, con profesores del XX, alumnos del XXI donde debemos educar (supuestamente) para el futuro.
Sin embargo, a la hora de consultar la letra pequeña, no es difícil asistir a un espectáculo pirotécnico en que las propuestas resultan regresivas a todos los niveles. El siglo XXI, por lo menos en los países occidentales, nos ofrecen más desigualdad, más precariedad, menos futuro. De aquí la necesidad de “transformar” los sistemas educativos para adaptarlos a un futuro de precariedad y desigualdades crecientes.
Algunos expertos como el luxemburgués Nico Hirtt, especialista en lo que se denomina como “Competencias Básicas” consideran que, tras toda esta presión para modificar el día a día de las aulas, y lo que sucede o algunos querrían que sucediera dentro de éstas, nos hallamos ante los crecientes efectos de la “Cuarta Revolución Industrial” (Schuab: 2016). Según esta teoría, a lo largo de los próximos años, la creciente automatización de procesos productivos, la informatización intensa, hará prescindir centenares de millones de trabajos en lo que serían los ámbitos específicos de profesiones de calificación media o media-alta, propias de las clases medias.
Probablemente es este último factor el más decisivo a la hora de interpretar el sentido de las transformaciones propuestas desde las autoridades educativas. Si durante el paradigma de la creación de los estados del bienestar en Occidente (y también en todo el mundo, durante los períodos de descolonización y las independencias de África y Asia) la idea consistía en crear sistemas lo más igualitarios posibles con el ánimo de hacer converger niveles culturales de clases sociales y de países, ahora mismo tenemos una corriente de singularización, autonomía metodológica y curricular que, en el fondo, trata de dar forma concreta a los crecientes procesos de segregación educativa que se van produciendo muy especialmente en Europa y en Estados Unidos.
Durante las últimas décadas del siglo XX, con la asunción del neoliberalismo como doctrina social y económica, nos hallamos ante verdaderas olas de privatización y recortes que afectaron muy especialmente a países en vías de desarrollo. El mecanismo resultaba simple. Muchos gobiernos acudían al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para poder emprender políticas de desarrollo (aunque en demasiadas ocasiones para salvarse de la bancarrota en un sistema de asimetrías en el comercio mundial). A cambio, y como recordaba el antiguo Premio Nobel de economía (y exdirector del BM) Joseph Stiglitz, se imponían medidas draconianas que obligaban a los gobiernos a poner en el mercado los servicios públicos, muy especialmente la escuela, que en muchos casos, pasaban a ser de pago. En cierta manera, de esta manera ahogaban los sistemas educativos de África, Asia y Latinoamérica para impedir el surgimiento de clases medias o profesionales que en una generación pudieran tener suficiente capacidad de oponerse a un orden económico mundial que les perjudicaba. De hecho, buena parte de las revueltas del norte de África y Oriente Próximo de 2011 tenían mucho que ver con la profunda insatisfacción de unas minorías que, a pesar de múltiples dificultades, habían accedido a una buena formación, y que, en cambio, no disponían de oportunidades laborales decentes.
Muy probablemente estas políticas hundieron la reputación de occidente en los países en vías de desarrollo, y facilitaron la penetración de capital, inversiones y apertura comercial con potencias emergentes como China e India, que, a diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, no imponían condiciones tan dramáticas como las antiguas potencias coloniales. En el caso de buena parte de los países asiáticos, además, están adoptando sistemas educativos exigentes y meritocráticos que recuerdan precisamente a los modelos europeos que fueron abandonándose a partir de la década de 1990, más en la línea de privatizaciones, recortes y recetas pedagógicas que, a la práctica, han servido para hundir poco a poco los niveles de conocimiento de las nuevas generaciones. Y entre estas medidas, tenemos el enfoque competencial, que “tunea” (es decir, individualiza) cada centro, profundizando la segregación y singularitzación que contribuye a esta sensación generalizada de atomización tanto educativa como social.
Las estadísticas indican que, contrariamente a lo sucedido hasta los años ochenta, mediante los procesos de globalización neoliberal, la distancia económica entre países ha ido disminuyendo. Sin embargo, internamente las sociedades se están polarizando a todos los niveles. Una polarización económica, entre menos ricos cada vez más ricos, clases medias cada vez más pobres, y pobres cada vez más excluídos del sistema. Pero también una polarización cultural y educativa, con sistema segregados, que comporta incluso polarización política e incluso de valores. De hecho, ya el historiador Tony Judt en 2010 ya nos advertía que la pérdida de referentes comunes podía hacer invivible cualquier sociedad. En los últimos años hemos comprobado que tenía razón. Y precisamente los sistemas educativos han sido uno de los artífices para llegar a esta situación. Es una de las transformaciones educativas que han tenido efectos más perversos que benéficos.